
Para conmemorar el 60 aniversario de la fundación de Ferrovial hemos editado el libro de fotografía “Ferrovial en la mirada de José Manuel Ballester”. Para acompañar la obra de Ballester en este libro, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Antonio Muñoz Molina ha preparado este texto:
Decía Federico García Lorca que lo peculiar de Nueva York era ver obras humanas agrandadas a la escala de las dimensiones de la naturaleza: hileras de edificios como cordilleras; puentes tendidos sobre ríos de kilómetros de anchura; callejones como acantilados verticales; máquinas capaces de producir la trepidación de los terremotos o el fragor de los huracanes.
García Lorca tuvo que viajar a Nueva York para atestiguar una experiencia de la modernidad que entonces no existía en ninguna otra parte. Ahora el mundo que él vislumbró, y que lo maravillaba y al mismo tiempo lo aterraba, se ha vuelto cotidiano para todos nosotros. Vivamos donde vivamos, ninguno podemos escapar a la escala de los grandes proyectos que ha agigantado la tecnología, y que se han convertido a la vez en el sustrato y en el paisaje de fondo de nuestras vidas. Incluso aquel Nueva York de los primeros años treinta lo vemos ya casi como un antiguo paisaje monumental, una Venecia de belleza abrumadora pero también decrépita, en la que aquellas obras humanas recién comenzadas o recién inauguradas que Lorca conoció en su viaje se han mantenido en pie, porque no mucho más se ha construido después, y ahora revelan sobre todo el deterioro de lo que viene durando demasiado.
Los grandes proyectos de ingeniería y de arquitectura de Nueva York se quedaron tan anticuados como los ideales del New Deal, y el dinamismo de las obras mayores hay que buscarlo en otras partes del mundo. Si a José Manuel Ballester, que tiene esa inclinación por la trashumancia en su oficio de fotógrafo, le encargaran ahora un reportaje sobre Nueva York, sus imágenes mostrarían, casi inevitablemente, una pátina retro. Los nuevos mundo que a él tanto le gustan ya no están sólo ni principalmente en ese antiguo nuevo mundo que se ha quedado en parte anacrónico. Las dimensiones planetarias de las grandes obras públicas las puede encontrar en Europa, en China, en Latinoamérica, incluso en esta España que ahora ha despertado de un delirio de gigantismos constructivos en el que, junto a tantos disparates que tardarán muy poco en degradarse en inexplicables ruinas, hay también logros deslumbrantes, creaciones de la ingeniería que tienen las dimensiones y la complejidad de grandes sistemas ecológicos.
Al arte, a la literatura, les cuesta mucho mostrar la estricta contemporaneidad, el funcionamiento verdadero de las cosas. Al arte y a la literatura españoles, en cualquier caso. El presente es demasiado veloz, y los espacios en los que nos movemos tienden a ser inabarcables. Cómo contar con palabras, por ejemplo, o con imágenes fotográficas de formato normal, la experiencia absolutamente moderna de encontrarse en un gran aeropuerto, de circular en coche por un nudo de autopistas, de organizar tareas tan colosales como el suministro de agua o de electricidad a una metrópolis de muchos millones de habitantes, o la recogida y el tratamiento de la basura.
Ese es el mundo cotidiano. Los escritores, los artistas, preferimos quedarnos en nuestros espacios conocidos, casi en el ámbito de nuestras ensoñaciones o de nuestros recuerdos: el estudio, la calle por la que paseamos. En gran medida hemos renunciado a explicar cómo funcionan las cosas, qué hay debajo de este tejido cotidiano en el que suceden las historias que tienen para nosotros una escala familiar y abarcable.
A lo más que llegamos, tal vez, es a la percepción literaria y visual de la arquitectura. Un edificio lo podemos abarcar desde fuera de un vistazo, lo podemos juzgar como una escultura, o usarlo como escenario o fondo para una escena inventada, como hace más bien bochornosamente Woody Allen en Vicky-Christina-Barcelona con unos cuantos de esos lugares a los que se aplica de manera infalible el calificativo de emblemáticos, y que le sirven como postales de fondo para halagar la pereza visual de los espectadores.
 José Manuel Ballester es el único artista que conozco que ha ido más allá, que se ha medido a través de su cámara y de su mirada de pintor con las escalas inmensas de esas obras humanas que parecen accidentes naturales, y que al hacerlo ha indagado también en los mecanismos interiores de la gran maquinaria del mundo, de los mundos de ahora. Lo que para los pintores románticos eran las cumbres nevadas o los mares tempestuosos son para Ballester los hangares de los aeropuertos, las extensiones de las autopistas que se pierden en una noche de luces insomnes, los túneles que van taladrando en la roca viva esas tuneladoras que tienen una grandeza visual como de cohetes de lanzamiento de naves espaciales o rosetones de catedrales que se movieran en torbellinos galácticos.
José Manuel Ballester es el único artista que conozco que ha ido más allá, que se ha medido a través de su cámara y de su mirada de pintor con las escalas inmensas de esas obras humanas que parecen accidentes naturales, y que al hacerlo ha indagado también en los mecanismos interiores de la gran maquinaria del mundo, de los mundos de ahora. Lo que para los pintores románticos eran las cumbres nevadas o los mares tempestuosos son para Ballester los hangares de los aeropuertos, las extensiones de las autopistas que se pierden en una noche de luces insomnes, los túneles que van taladrando en la roca viva esas tuneladoras que tienen una grandeza visual como de cohetes de lanzamiento de naves espaciales o rosetones de catedrales que se movieran en torbellinos galácticos.
A la mayor parte de nosotros, los que escribimos, igual que a los que trabajan con imágenes, este mundo de ahora nos viene demasiado grande. Nos marea, nos asusta, y renunciamos a mirarlo, o intentamos darle la espalda, cerrando los ojos, tapándonos los oídos. José Manuel Ballester, que tiene un aspecto de explorador aventurero, ha viajado por esos lugares con la misma actitud con que Livingstone o Henry Morton Stanley viajaban en el siglo XIX a las selvas inexploradas de África, o como Bruce Chatwin con su cuaderno moleskine por la Patagonia o los desiertos de Australia. Donde otros ven sólo el caos, José Manuel Ballester ve el orden y la belleza. Lo inabarcable él sabe disciplinarlo dándole una forma que nos ayuda a comprenderlo, mostrándonos lo que hay de fabuloso y extraordinario en lo común, haciéndonos familiar lo inaudito.
No conozco otro artista que hubiera podido aceptar una tarea como la que le propuso Ferrovial para marcar la celebración de sus sesenta años de historia como empresa: recorrer los países exóticos de las grandes obras de ingeniería, hacer la crónica visual de aquello que está en todas partes y gracias a lo cual son posibles nuestras vidas, la inventiva organizada de la racionalidad humana, el esplendor de su complicación, y no sólo los resultados finales, que en seguida se vuelven estáticos y por lo tanto son más fáciles de captar, sino los procesos, la fuerza del trabajo, la orquestación casi inconcebible de todas las inteligencias, los saberes, las especialidades, las destrezas manuales, todo lo que confluye en algo que parece muy simple, y que siempre damos por supuesto: la fluidez del funcionamiento de nuestra vida diaria. Porque de eso tratan estas fotografías, ése es el hilo común de todas las construcciones y sistemas que José Manuel Ballester ha recorrido, explorado, escalado, sobrevolado, y ese es su fondo de semejanza con el mundo natural: la organización de los flujos, los ires y venires, el tránsito de los pasajeros por los aeropuertos y de los aviones por los cielos, el de la corriente eléctrica, el del agua, el de las masas de automóviles, el de la basura, el de las informaciones, ríos permanentes de personas y cosas, como las corrientes marinas o las atmosféricas, la geografía de un mundo en el que nada está fijo ni inmóvil, sino todo en tránsito perpetuo.
Y es sorprendente, y le da a uno ánimos en estos tiempos sombríos que corren, que sea española una empresa como Ferrovial, porque desmiente nuestra tendencia quejumbrosa, también muy propia de literatos, a la autoflagelación nacional, a un pesimismo que parece varado en la crisis del 98 y en el “que inventen ellos” de Unamuno, y que nos lleva a lamentar la falta de iniciativa en nuestro país y al mismo tiempo a recelar de ella cuando se produce: pero hay que celebrar ese empuje de quienes salen a competir en condiciones durísimas en los lugares más comprometidos del mundo, con una mezcla de capacidad técnica y vigor empresarial, demostrando con los hechos, con una trayectoria de tantos años, que no estamos condenados a la mediocridad ni a la dependencia.
En las fotos de José Manuel Ballester aprendemos algo sobre el sustrato prodigioso de las cosas normales, sobre la marcha de esos motores escondidos que sólo nos llegan como un rumor, y de los que no somos conscientes del todo más que cuando se produce una quiebra: qué hace falta para que un avión nos lleve confortablemente y aterrice a tiempo, qué malabarismos de pilares de hormigón han sido necesarios para que el coche que conducimos atraviese de un lado a otro de un valle en línea recta, cómo es posible que no exista la oscuridad en las noches urbanas o que el gran niágara de los deshechos de una ciudad fluya sin detenerse y sin que lo advirtamos.
Esa es la tarea magnífica de la ingeniería: la belleza que no está en las formas, o no principalmente en ellas, sino en los engranajes interiores; la respuesta lúcida, ajustada, racional, a los desafíos y a las necesidades. Los pilares redondos y masivos de un puente de autopista sin terminar, vistos por José Manuel Ballester, se parecen a la columnata de un antiguo templo egipcio. Los cruces superpuestos de una autopista cobran el rigor orgánico y la liviana simetría de cristales de hielo o de nervaduras de hojas. Las balas prietas de materiales reciclados en una planta de tratamiento de residuos son formidables esculturas, como las de esos artistas que manipulan la chatarra. La iluminación nocturna de una ciudad se parece vista desde arriba a un laberinto de neuronas o a esas visiones del espacio profundo que nos revelan los telescopios más poderosos. El interior en obras de la Terminal 4 de Barajas es una catedral sombría, no se sabe si todavía inacabada o ya abandonada.
El arte, la literatura, incluso la arquitectura, se han dejado llevar demasiado por el capricho y el halago, por los prestigios a la vez infundados e intocables. En la ingeniería, como en la ciencia, las presiones de lo real son inapelables, y los errores desastrosos. Por eso le despierta a uno tanta emoción ver esas grandes obras, esos sistemas que logran un grado tan alto de rigor y eficacia, que más que imponerse a la naturaleza la imitan en sus procedimientos y saben aprovecharse de su complicidad. Ni las leyes de la Física ni las de la Termodinámina están sujetas a las modas, y no hay verdad más irrebatible que la de la resistencia de los materiales.
Pero no hay incompatibilidad ninguna entre el romanticismo de la imaginación y las exigencias rigurosas de la ingeniería: no hay obra ni proyecto humano que no tenga su comienzo en un sueño, y cada mundo nuevo incitará a algún explorador que se aventure por donde aún no existen caminos fijados en los mapas. José Manuel Ballester es uno de esos viajeros guiados por la curiosidad y el asombro. En los espacios de ahora mismo ha encontrado su corazón de África, su Amazonas, su Himalaya. Es un Howard Carter que ha descubierto con su cámara una fantástica egiptología del presente.
El libro “Ferrovial en la mirada de José Manuel Ballester” está disponible en la página web de la Editorial Planeta. La colección de fotografías será expuesta en CaixaForum Madrid desde el 13 de junio hasta el 30 de julio de 2013.

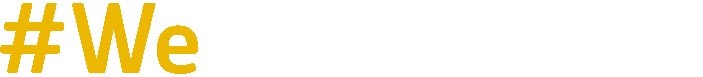



Todavía no hay comentarios